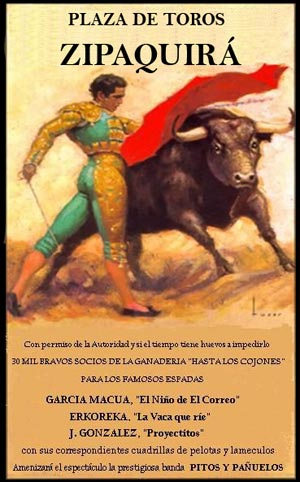
|
La corrida
El toro salió contento, galopando, mirando despectivo los capotes de los peones, las ruanas y los trapos rojos de los espontáneos. Galopó por el ruedo, entre los árboles, embistiendo a veces con súbita embestida las talanqueras bamboleantes y cargadas de público, galopando más lejos con la cabeza alta y desdeñosa mientras de su hocico fino y negro colgaba y oscilaba en la carrera un largo hilo de moco trasparente que cabrilleaba al sol y se quebraba en cambiantes telarañas de luz. Parecía absolutamente seguro de sí mismo.
Negro, a lo mejor meano también, y listón, pero negro en todo caso: aterrador y poderoso por delante, veloz por detrás, balanceando con serena insolencia sus enormes testículos color negro de humo, dejando gotear en su galope un chorrito delgado de pipí, un chorro de arrogancia. El toro orinó interminablemente, plantado en medio de la plaza, y volvieron las risas y los gritos. El presidente dio una orden y el encargado de tocar el clarín tocó el clarín, un clarín enronquecido, atascado de borboteos de saliva. El toro trotó lentamente y husmeó la primera sangre.
Las cosas empezaron a cobrar cierto orden. El ruedo quedó casi vacío. Los peones, en sus trajes de luces desteñidos, ajados, inocultablemente de alquiler, empezaron a gritar ja, toro, ja, jó, toro, jó. El toro miró en torno con el ojo soberbio: hombres absurdos, vestidos de colores desvaídos, de medias rosadas, sudando a pinchazos bajo el sol áspero de la tarde. Se abrió una talanquera y salió un picador en un caballo. El público silbó, chifló, protestó unánime. El picador aprovechó el momento y se acercó por detrás, alanceó al toro al sesgo, desde atrás. La pica se clavó aproximadamente en el morrillo, y el picador la hizo girar como un barreno apoyándose en ella con todo su peso. El toro se revolvió sobre el caballo, ensartándose aún más en el hierro, buscando la blandura del vientre con el cuerno bajo el peto de lona y cuero. El caballo se encabritó, perdiendo el equilibrio, descubriendo unos grandes dientes amarillos sobre anchas encías rosas, de jovencita. El toro salió suelto. Su lomo negro era ahora un barrizal de sangre que brotaba en borbotones espesos, en grumos densos, en cuajarones rojos y brillantes como mermelada de cereza. Del centro de la herida, con la respiración, brotaba una pequeña fuente. El toro se arrancó desde lejos, tomando por sorpresa al picador, entre una salva de aplausos. Esta vez la pica se le clavó en el costillar, bastante abajo. Se oyó el grito ronco del clarín.
En el centro del ruedo una especie de capellán gordito con traje lila y negro gritaba ja, toro, ja, mientras alzaba sobre su cabeza un par de banderillas, ja, toro, ja. El toro lo miró. Del lomo malherido le colgaban largas hilachas de sangre púrpura, oscilante mientras trotaba al encuentro del hombre disfrazado que trotaba hacia él con la barriga agitada por el trote y lo esquivaba con los brazos en alto y huía a la carrera dejando caer los palos en la huida. Otro banderillero se apartó de las tablas dando saltitos en un sitio, citándolo con jó, toro, jó, ja, toro, con aspecto algo informe de notario, y se precipitó de golpe con los brazos muy en alto y le clavó el par de banderillas en el flanco, de lejos, mientras el toro cabeceaba violentamente hiriendo el aire y se paraba en seco para mugir hacia el cielo sereno, duro y liso, azul pálido, bramando de furor.
En el ruedo, otro banderillero se precipitó sobre el toro distraído y le puso donde pudo dos banderillas más, y el toro embistió al aire. De los costillares colgaban vencidas las banderillas, de un lado dos, una del otro, negras de mugre y casi sin color, usadas muchas veces, con el arpón sin duda ya herrumbrado, y la sangre ya seca se pegaba a los flancos lucientes de sudor, refrescados por borbollones rojos que parecían hervir sobre el morrillo al resollar del toro. Olía a sangre y boñiga, la plaza entera pedía sangre. Hubo un instante de mágico silencio en que se oyeron, secos, ahogados por la distancia, los ja, toro, ja del matador enfundado en su traje de luces de alquiler, en sus medias rosadas y zurcidas, que acaba de brindarle el toro a alguien, al público tal vez, que pedía sangre. El toro giraba la cabeza lentamente, resollante, quieto en su sitio, indiferente a los gritos, absorto en sus pensamientos. El matador, muy joven, hacía estudiados pasos de ballet español, quebraba la cadera, adelantaba la muleta, daba un pasito atrás, incurvaba la nalga, templaba el vientre, ofrecía los testículos a los cuernos del toro, se cambiaba de mano la muleta, miraba al cielo y a la plaza poniendo al orbe de testigo de la mansedumbre del toro, se encogía de hombros, le daba pataditas insolentes al toro en el hocico, le pinchaba el hocico con la punta embotada de la espada, parecía resignarse.
El toro resollaba, pensativo. No había nada qué hacer. Y de improviso el toro se arrancó en un silencio de muerte y corneó al aire en donde estaba la muleta, corneó la soledad. Se alzó un vocerío inmenso, y una vez más el toro embistió el viento. Fue entonces cuando entendió que el toro iba a morir. Aunque lograra incluso matar al matador, y a toda su cuadrilla, y al picador y al presidente de la plaza y al entendido belga y a la mitad del público, acabarían matándolo a pedradas, a patadas, a tiros, degollándolo, quebrándole las patas. No había nada qué hacer. El propio toro, por su cuenta, también lo había entendido, y había guardado la lengua y cerrado la boca para morir en silencio. Una bandada de golondrinas giró volando bajo por el ruedo. El joven matador sacaba pases desordenados de atropello al toro que embestía como una seda y se volvía en redondo para volver a embestir, a perderse un instante en el viento de la muleta ensangrentada de su sangre. Una vez y otra vez embistió el toro, lentamente. Una vez y otra vez, y otra vez más, suave como una brisa, con la bronca cabeza fija en el rumor de cuchillada de sus astas rasgando la muleta, que el matador perdía, volvía a coger, volvía a perder, desconcertado y con los ojos blancos de pavor en un rostro de cenizas. El matador miraba al público y no sabía qué hacer. Y otra vez más embistió el toro, el público empezó a aburrirse. Las nubes ocultaron el sol y todo se hizo tremendamente triste. Lloraba un niño, gritaban los borrachos, el viento traía ramalazos de música de los altoparlantes.
El presidente de la corrida se había ido sin duda a atender a sus asuntos, y el matador, tan joven, con su traje de oro ensangrentado, con el labio superior y la frente empapados de sudor, verde de miedo, con los dientes inferiores al aire, rasgada la taleguilla, se cuadraba una y otra vez para matar, una y otra vez pinchaba en hueso. La plaza empezaba a mugir su desprecio y su hastío, y el mozo de estoques del matador, verde también y sudoroso, mascullaba entre dientes:
El sol volvió a salir, ya muy cerca del filo de los montes, filtrándose entre las ramas de los árboles. Y una vez más el matador adelantó una pierna y se cuadró, mientras la mitad de la plaza gritaba mátelo, mátelo, y la otra mitad gritaba no, no, y una tercera mitad gritaba gritos incoherentes. El matador entró otra vez a matar, y esta vez sí la espada se hundió con ruido de succión en la masa pulposa y purpúrea del morrillo del toro, hasta el puño, y el matador se retiró, sudando, dejando la estocada un poco caída, un poco ladeada, un poco trasera, y estoque asomaba reluciente por el flanco del toro entre una cortina de sangre.
El toro vomitó un chorro de sangre, y la volvió a tragar. Y vomitando sangre empezó a trotar por el ruedo, haciendo eses, y ya de las talanqueras saltaban a la arena docenas de espontáneos, y el joven matador alzaba el brazo para mantenerlos a distancia, y los peones corrían detrás del toro y le arrojaban capotes al hocico mientras el toro trotaba en silencio, dejando un rastro de sangre en la tierra apisonada de la plaza, y los espontáneos se acercaban al toro moribundo y retrocedían de un salto cuando el toro amagaba una cornada, moribundo. Trotó, y se paró sobre sus cuatro patas bamboleantes, y los capotes amarillos y rosas de los peones le abanicaban la cabeza mientras el torerito mantenía el brazo en alto y persistía en gritar que lo dejaran, que el toro estaba muerto. El toro permaneció largo tiempo meciéndose, respirando muy hondo y arrojando por los ollares sangre en chorros densos, una sangre ahora muy roja, a borbotones espaciados y súbitos. El toro dobló las manos y se dejó caer de bruces, abriendo al fin la boca, con la larga lengua córnea casi rozando la talanquera, mostrando los dientes inferiores amarillos y verdes bajo la lengua ennegrecida, apenas manchados de sangre, y mirando con ojo fijo y áspero, pero manteniendo erguidas y oscilantes las dos patas de atrás. Y apartando a los espontáneos que ya le pateaban las ancas y se enrollaban la cola en una mano para colear al toro agonizante, ahuyentándolos con la amenaza de su enorme puñal, el puntillero se acercó a la barrera y clavó el arma con un golpe seco en la cerviz del toro. Y el toro tuvo una sacudida y se levantó nuevamente. Y estiró el cuerpo hasta que le craquearon las vértebras con estampido de pistoletazo, hasta que sus belfos tocaron la vara de la talanquera, y lanzó un bramido terrible de agonía, echando un aliento espeso con olor a hierba y sangre. Oyó crujir los huesos y el toro rodó por tierra, y el puntillero le clavó su puñal en el bulbo raquídeo y el toro tuvo un terrible sobresalto y estiró de una vez los cuatro remos, rodando bocarriba, y en sus belfos sanguinolentos y en su ojo quieto y amarillo empezaron a posarse gruesas moscas verdes mientras la horda de espontáneos se arrojaba sobre el cadáver para descuartizarlo con las uñas y las manos.
Ignacio Escobar Urdaneta de Brigard.
[Texto encontrado entre los papeles que Ignacio Escobar Urdaneta de Brigard arrojó sobre el cadáver del poeta Edén Morán Marín en la Avenida 19 de Bogotá el 19 de Abril de 1974] |